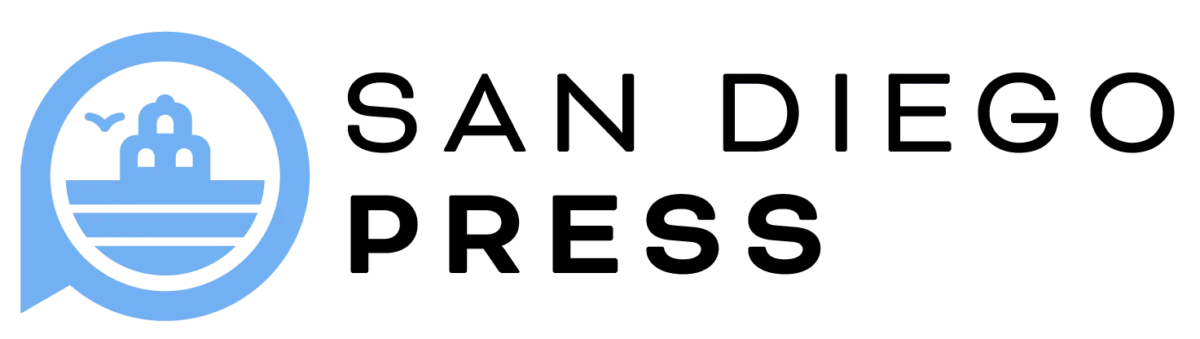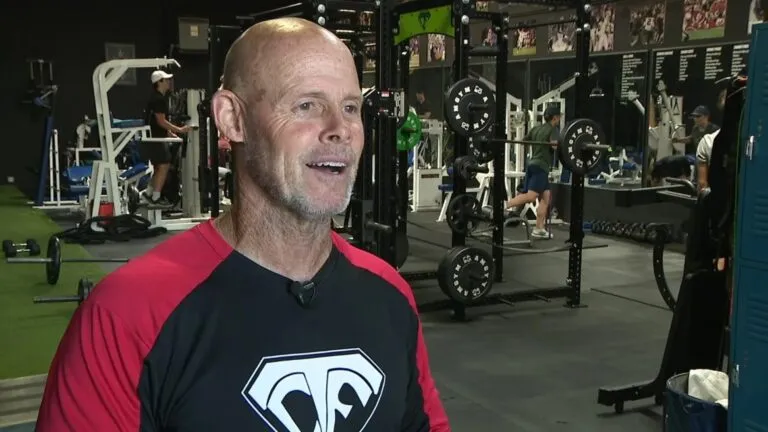En un Hollywood dominado por moldes y etiquetas, Sally Kirkland eligió siempre la autenticidad. La actriz neoyorquina, reconocida por su papel en Anna y su aparición junto a Paul Newman y Robert Redford en The Sting, falleció a los 84 años en Palm Springs, dejando tras de sí una carrera tan impredecible como apasionada.
Formada en el American Academy of Dramatic Arts, Kirkland fue discípula de Lee Strasberg y Philip Burton, referentes del método actoral. Su búsqueda artística la llevó a trabajar en producciones de Andy Warhol y en obras de Shakespeare, donde interpretó a Helena en Sueño de una noche de verano y a Miranda en La tempestad. Desde los años sesenta, su presencia en el escenario mezcló rebeldía, sensualidad y compromiso emocional.
Sally Kirkland y la intensidad como forma de vida
Su papel en Anna (1987) le otorgó un Globo de Oro y una nominación al Óscar, en una competencia que compartió con Meryl Streep, Cher y Glenn Close. En ese filme, interpretó a una actriz europea que reconstruye su vida en Estados Unidos, un reflejo poético de su propia historia. La crítica la definió entonces como “una llama que Hollywood tardó demasiado en reconocer”.
Kirkland trabajó con figuras como Barbra Streisand, Kevin Costner, Jim Carrey y Kathy Bates. Su filmografía incluye títulos tan dispares como JFK, EDtv, Bruce Almighty y The Way We Were. Más allá de los créditos, su vida fue un manifiesto de independencia: desde los escenarios underground hasta las alfombras rojas, siempre defendió la libertad creativa y la vulnerabilidad como fuerza.
Fuera de los reflectores, dedicó años al activismo social. Colaboró con organizaciones que atendían a personas con AIDS, cáncer y enfermedades cardíacas, además de trabajar en programas de apoyo a jóvenes reclusos. Su fe espiritual, vinculada a movimientos de autoconciencia, marcó su mirada sobre la actuación como herramienta de sanación y conexión humana.
Su legado no está solo en sus películas, sino en su forma de entender el arte: como un acto de valentía.